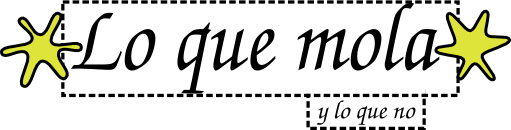Cuatro años después de Promesas del Este, un proyecto como Un método peligroso sonaba como lo más adecuado para poner fin de una vez por todas a la errática transición que David Cronenberg había iniciado durante la década pasada, que cerró pareciendo más el titiritero de Viggo Mortensen que el personalísimo cineasta cuyo universo no dejaba de expandirse, ya fuese desde material ajeno, aunque muy próximo a sus inquietudes (Crash) o a partir de guión propio (eXistenZ).
Dicha transición, en cuanto tal, no se podía malcerrar con una ley de punto final que amnistiase a todos los contendientes, sino que exigía bien una vuelta a los orígenes (para la que un tema como los inicios del psicoanálisis actuaría como estupendo catalizador), bien dejar atrás su cara más sórdida para asumir finalmente un nuevo rol dentro de un escalón en el que la renuncia a la serie B conlleva el premio de trabajar con holgura de medios y el acceso al primer nivel del star system. De estas dos opciones, la primera parece la más deseable, aunque no a cualquier precio: recuperar en piloto automático las características de una etapa pretérita de la obra, no por convicciones propias, sino con la esperanza de contentar a una crítica y público decepcionada ante los diferentes derroteros que había tomado el autor, suele conducir a obras tan aparentemente continuistas como esencialmente inocuas, caso, por ejemplo, del retorno de Martin Scorsese al cine de gángsters con Infiltrados, cuyo balance resultó más cercano a la enésima secuela de Ocean's Eleven que a Casino.
Si bien es cierto que una primera inspección podría apuntar a un relato con tintes de miniserie de la BBC, pronto aparecen la amoralidad y la puesta en cuestión de las convenciones de la vida en sociedad: Un método peligroso no puede entenderse sino como un remake de Crash. El alter ego del espectador que se interna en un mundo donde ninguna de las reglas que conocía valen ya no es James Spader, cuya inexpresividad hubo quien achacaba a sus (evidentes) nulas capacidades actorales; en este caso, el rol lo desempeña Michael Fassbender, que en su encarnación del Dr. Jung hace gala de un apocamiento que en nada desmerece el de su predecesor, si bien nadie duda, tratándose del actor de moda, de que su ingenuidad es la del explorador primerizo, la de Kyle MacLachlan encontrándose la oreja llena de hormigas en Terciopelo azul.
Si Spader era seducido por el inefable líder de la secta interpretado por Elias Koteas, Vaughan (menos inefable, de todos modos, que su tocayo de los siniestros cursos de inglés), de eso se ocupa aquí Viggo Mortensen, lo que establece un segundo paralelismo con la carrera del propio director, que utiliza las bobinas de película como antídoto para recuperarse del influjo del actor, a quien venía filmando en sus anteriores trabajos desde un objetivo que traslucía el enamoramiento. El Freud de Mortensen engatusa repetidamente a un Jung que con su confianza en sí mismo oculta su verdadero papel de Monchito en las manos del José Luis Moreno (en todos los sentidos) que es Freud.
Ídem, sin entrar en demasiados detalles, para Rosanna Arquette y Keira Knightley o Deborah Hunger y Sarah Gadon, la esposa de Jung que, sin llegar a involucrarse de igual manera que la del Ballard ficcional (si James Spader se llamaba James Ballard, a nadie sorprendería que aquí Fassbender respondiese al nombre de David Cronenberg), acaba por aceptar las reglas de un juego al que no permanece ajena desde la sala de partos. Pero es, sin embargo, en la escena final en la que se manifiesta en toda su magnitud la repetición de la fórmula: no es necesario el accidente de coche para que Jung y su amante conviertan, una vez más, lo anormal en normal.
26 febrero, 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)