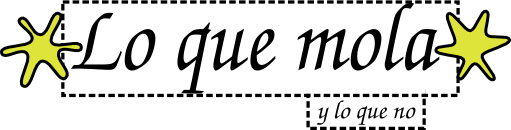La trama ha tomado tradicionalmente un papel absolutista en el que la forma funciona como mero catalizador, en pequeñas dosis que oscilaban desde el omnipresente acento andaluz hasta los ruiditos y la imitación de un gangoso que caracteriza los trabajos de Arévalo.
Esto cambia con la revolución que llega a mediados de los noventa de la mano del inmundo programa que Pepe Carroll presentaba en la peor televisión que jamás ha emitido en España, el Genio y figura de Antena 3. El programa nace como vehículo para que varios graciosetes repitan las gracias más gastadas sobre la faz de la tierra, papel que ejecutan a la perfección anodinos cuentachistes (de entre los que, por razones que se me escapan, alcanzó el estrellato la insulsa Paz Padilla) hasta que, de repente, se hace el silencio en el programa. Un señor calvo se arranca con un zapateado mientras empieza a pronunciar palabras inventadas, espectáculo al que todo el público asiste boquiabierto.
Cuando acaba el chiste, nadie lo ha anotado en la agenda para contarlo al día siguiente entre los amigotes; es más, a muchos les costaría explicar en qué consistía (los más observadores recordarán algo de que le habían dado por el culo a un mono, a lo sumo), hipnotizados entre fistros, pecadores, el caballo que viene de Bonanza y unos chillidos inexplicables.
Es el nacimiento de un chiste contemporáneo en el que lo que se cuenta pasa a ser la anécdota frente al cómo se cuenta. Ningún sentido tendría repetir los gags con los que remata sus creaciones, concesión académica que este pionero del manierismo otorga de una manera descuidada, despreciando la necesidad de "un final", mezclando a menudo varios chistes tradicionales dentro de la misma obra.
Sus imitadores, entre los que destacó el despreciable Lucas Grijánder, copian con torpeza sus manos en la cadera y sus lagos blancos, sirviendo, a pesar de su manifiesta mediocridad, como pruebas del cambio de paradigma que supone la irrupción de este autor en la escena cómica.
Cuestionado, a la manera de Antonioni, por muchos que no fueron capaces de superar el desconcierto inmediato que producía su innovadora puesta en escena, pocos son, como ocurre con el italiano, los que con el paso del tiempo se atreven hoy a discutir el antes y después que marca Chiquito en el humor de nuestros días.